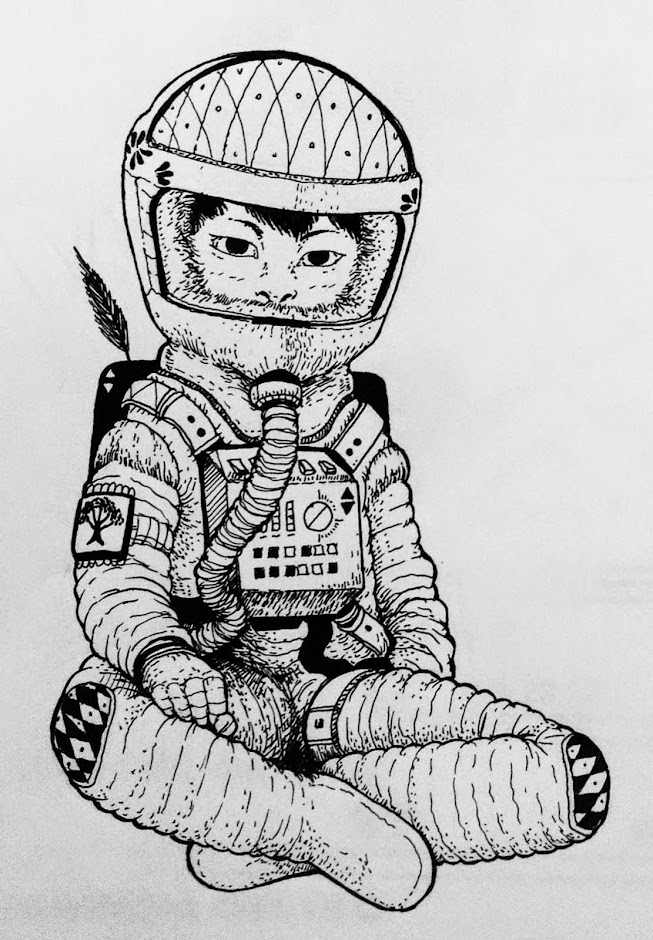sábado, mayo 13, 2017
El espíritu que decidió contar su historia
https://elfaro.net/es/201705/el_agora/20366/El-esp%C3%ADritu-que-decidi%C3%B3-contar-su-historia.htm
jueves, mayo 11, 2017
martes, mayo 09, 2017
lunes, mayo 01, 2017
Los cinco años de Jenifer Michel. La generosidad y el ritual de la hospitalidad mexicana.
Por Lauri García
Dueñas
Todo empezó cuando
América me invitó a la fiesta del quinto cumpleaños de su nieta
Jenifer Michel, como agradecimiento a que yo la invité al cumpleaños
número uno de mi hijo Agustín hace algunas semanas. La invitación
a color tenía dibujada una Blancanieves a punto de comerse una
manzana e incluía los nombres de los padrinos de presentación,
pastel y anillo.
En Guerrero, México,
cuando los niños o niñas cumplen tres años, o bien, cinco, se les
organiza una gran fiesta de “presentación” para celebrar que
ellos y sus familiares ya atravesaron los años más difíciles de
crianza. Años en que los niños pueden morir de diarreas, vómitos o
alguna enfermedad tercer mundista.
México se caracteriza
por sus fiestas grandilocuentes, ceremoniosas, kitsch, sublimes,
independientemente del nivel económico de los agasajados. Es el país
del ritual encarnado, de la ceremonia.
Durante semanas, tuvimos
que escuchar la música estridente de los ensayos de la presentación
de Jenifer. Mi marido ya tenía pesadillas con “Tiempo de vals”
de Chayanne. Y amenazaba con no ir a la fiesta, o al menos, el hecho
de que llegara el sábado 29 de abril le daba la oportunidad de no
escuchar dicha melodía popular, un vals clásico y una canción
ininteligible de pop en inglés a diario, una y otra vez al caer la
tarde.
Todavía reponiéndonos
de una enfermedad respiratoria y digestiva que llevó a mi bebé al
hospital y que me mantuvo débil y en cama durante varios días;
llegó el 29 de abril. De haber contado con una salud envidiable, me
habría gustado acompañar a las 4 p.m. a la familia de la niña a la
misa católica en honor de la festejada, para vivir la celebración
de la presentación desde todos los ángulos vitales, pero no pude.
Eso sí, a las 6 a.m. en
punto tuve que aguantar el sonido de los cohetes reventar y la
primera vez que durante el día pusieron las mañanitas a todo
volumen, en honor a la que, de noche, sería coronada como la
princesa de la colonia Libertadores, al menos por un día.
A las seis de la tarde,
nos enfilamos hacia la calle de enfrente de nuestra casa donde ya
estaban colocadas unas veinte mesas blancas de plástico. Al nomás
llegar, mi hijo Agustín y yo entregamos el regalo (dos pequeños
ponis que también tienen la cualidad de sellar la plastilina con un
diseño de la realeza).
Jenifer Michel lucía un
traje ceñido de princesa con holanes rosas y púrpuras sostenidos
por alambres, vaporosos artilugios que hicieron que mi bebé corriera
de inmediato tras ella. Con discreción de soberana, la niña iba
colocando y escudriñando sus decenas de regalos bajo su enorme
pastel, también rosa, una torta de pan de base inmensa, adosada con
cinco pasteles aéreos. Juntos, base y pasteles, simulaban una enorme
copa, rodeada de globos y de un adorno de un payaso gigante.
La abuela América se
multiplicaba en atenciones. En la mesa, nos sirvieron horchata dulce,
nos colocaron un refresco de cola de 1.25 litros, los adornos, con
globo y dulces rosas, el recipiente rosa para los hielos y la cesta
rosa para las tortillas, así como el salero rosa. Todos los
adminículos tenían holanes, cintas y gasas blancas y rosas. En el
centro, irresistibles, lucían los boliquesos amarillos y los
chicharrones.
En la calle cerrada, se
dispuso la pantalla gigante que más tarde proyectaría un video en
el que Jenifer Michel paseaba en el parque Papagayo, cerca del barco
pirata y entre varios payasos. El maestro de ceremonias era un
travesti de peluca rubia que, según yo, fue el maestro de baile
encargado de atormentar con la música de los ensayos a mi marido
durante días.
Hubo tres piñatas, una
enorme bola de luces al centro de la pista, un grupo regional de
ancianos que llegó en automóviles volkswagens escarabajos blancos
como héroes breves, pues no tocaron muchas canciones pero sí las
suficientes, confeti brillante y muchos globos para enloquecer a los
niños, bolsas de dulces, cervezas coronas en envases de vidrio
chicos pero generosos, bocinas gigantes que hicieron retumbar y
calentar el escenario, tamales y refrescos para los niños, cohetes.
El gran momento se
acercaba. Se dio la tercera llamada. Jenifer Michel utilizó dos
vestidos, uno principal y otro para bailar La Bamba, bailó el vals
familiar con sus seres más queridos y cercanos, recibió de una
madrina un peluche gigante de elefante, su bisabuela salió del fondo
de la casa vestida de azul y se sentó junto al pastel y, en ningún
momento, dejó de aplaudir a su bisnieta y sus cuatro chambelanes,
niños solemnes y bien entrenados, bailarines enfundados en camisas rosas con mangas largas y sus trajes blancos.
La niña fue coronada por
su abuela América, con una diadema de fantasía y una flores luminosas
de plástico rosa, hubo más cohetes de luces en los momentos más
álgidos de la presentación, un brindis especial con copas
especiales para la corte de honor, Jenifer Michel fue cargada en
brazos por sus chambelanes y el más pequeño de ellos no dejaba de
girar a veces hasta marearse, mientras el resto hacía gala de gestos
serios y pasos de baile estirados.
Y en pequeñas sillas de
colores, las decenas de niños concurrentes tampoco dejaban de
aplaudir. A las diez de la noche, después del delicioso mole rojo,
el arroz, las tortillas calientitas y los dulces recibidos, nos
fuimos a dormir con nuestro bebé en brazos. Pero la fiesta siguió
hasta la madrugada.
No comimos del enorme
pastel pero me emocioné, hasta las lágrimas, por este México
kitsch y hermoso, en el que la abuela América ahorró durante años
para hacerle la fiesta de presentación a su nieta Jenifer Michel y,
casi un centenar de vecinos y amigos, comimos y bebimos gracias a la
generosidad y el ritual de la hospitalidad mexicana.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)